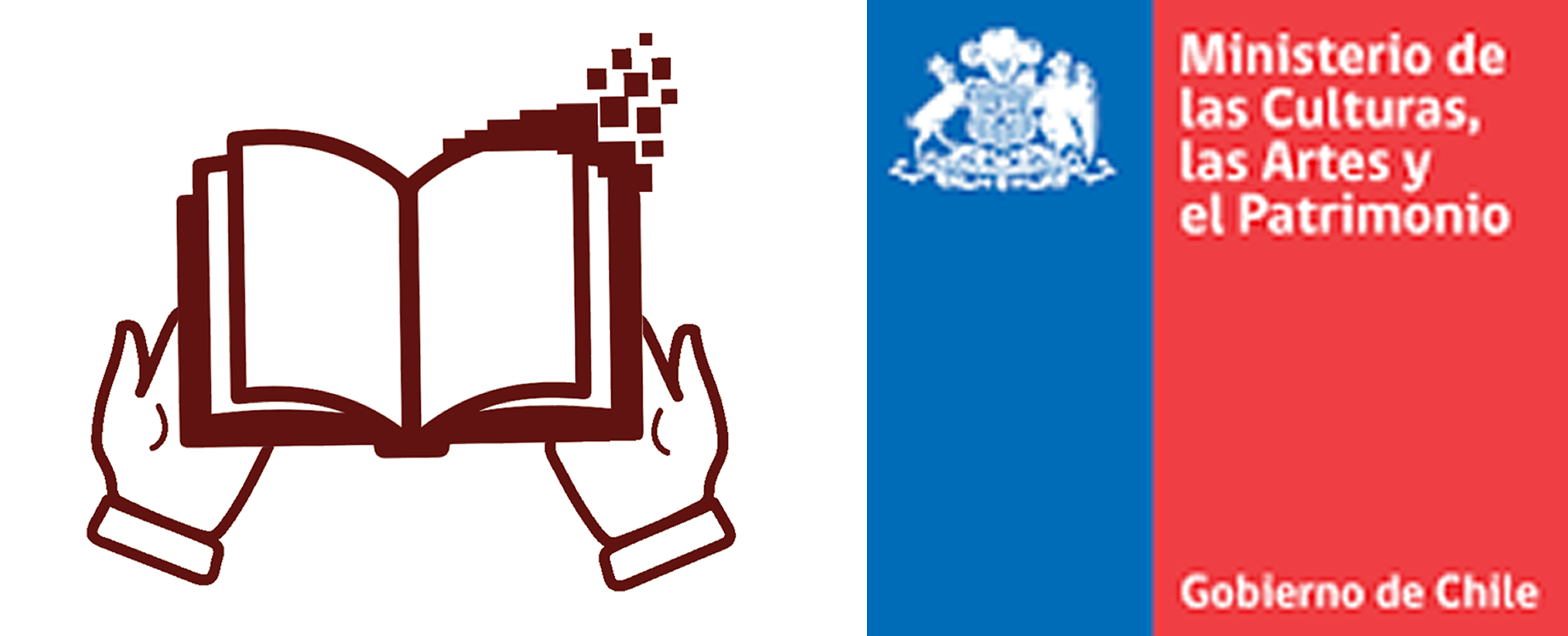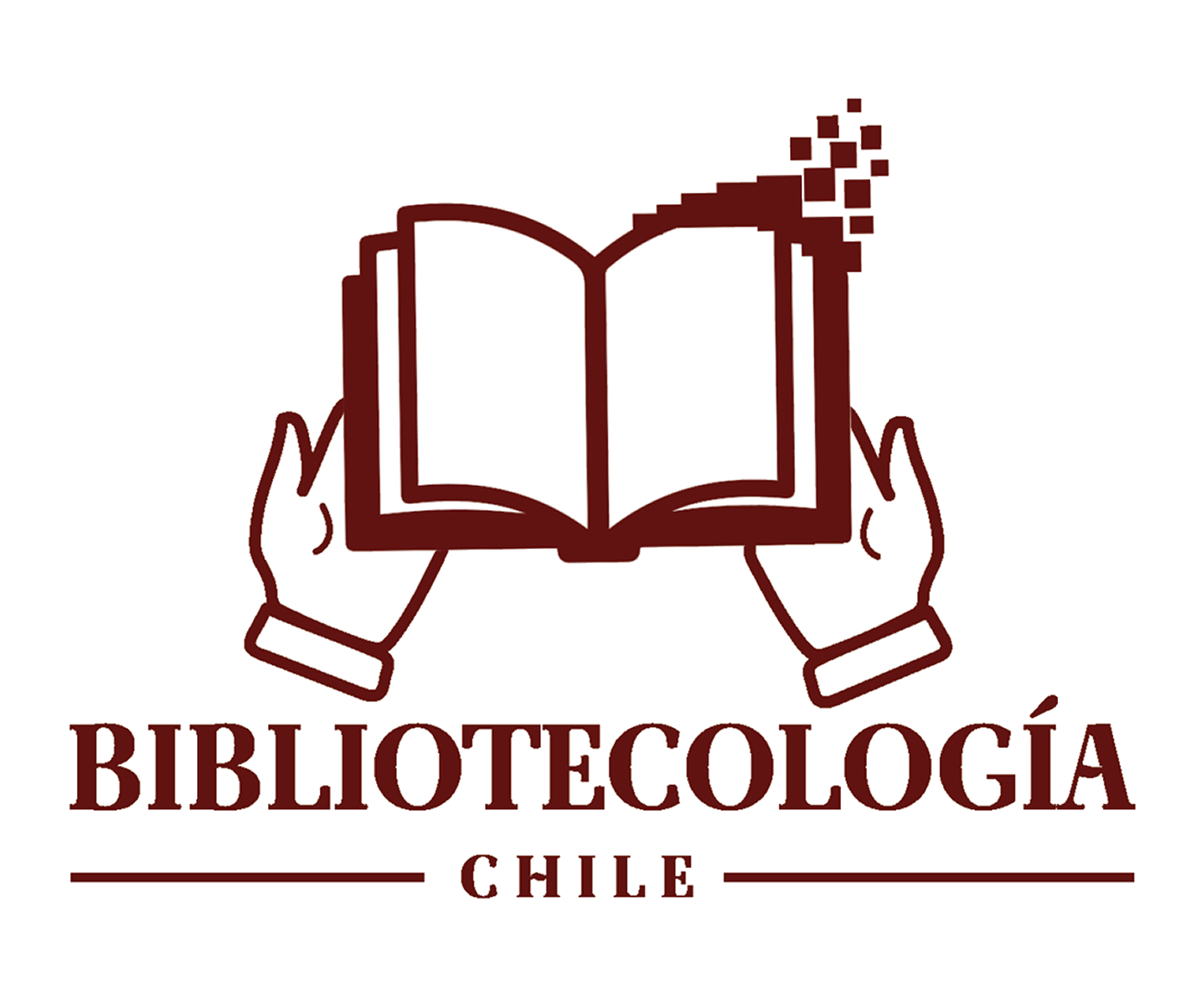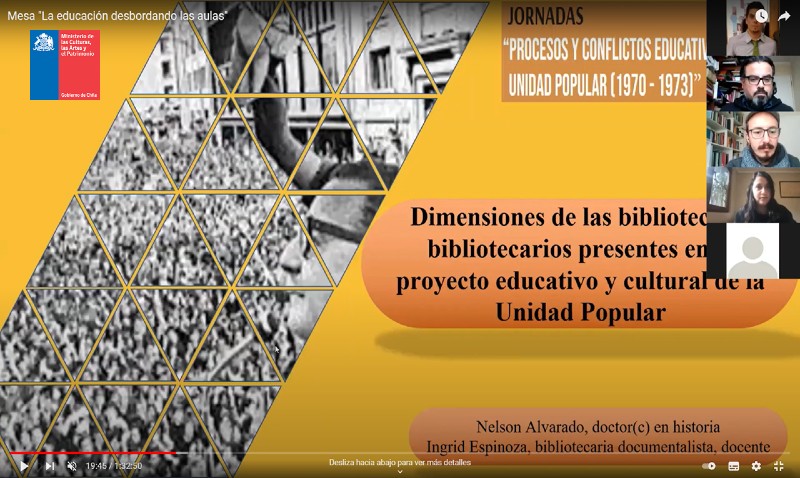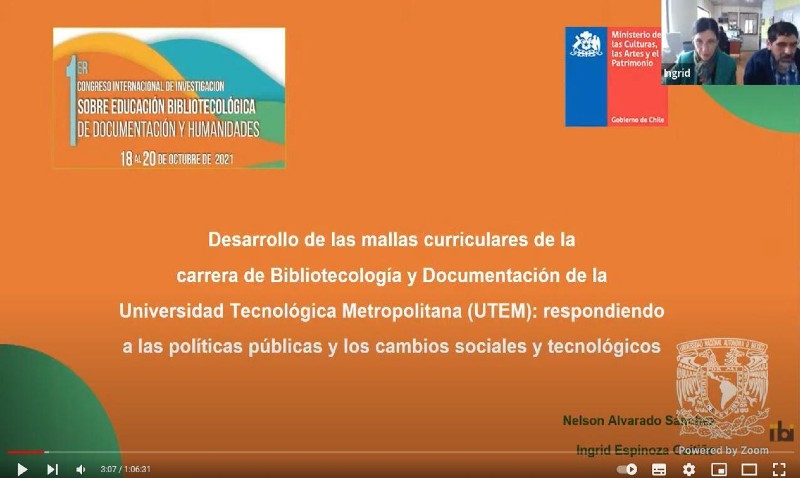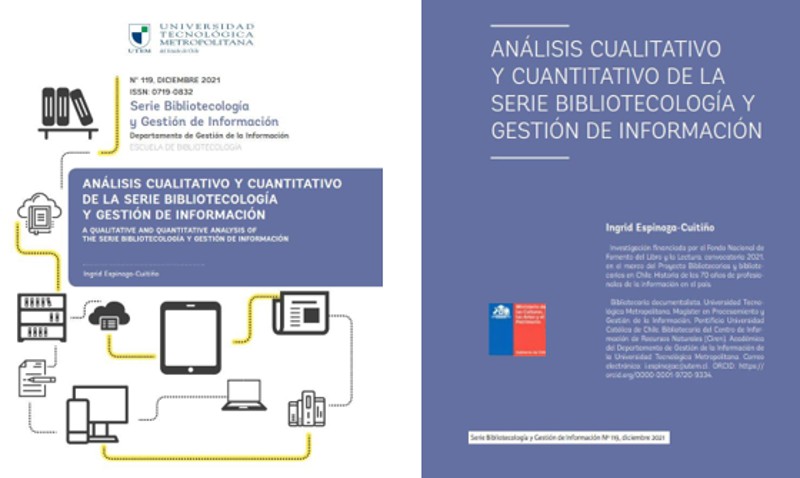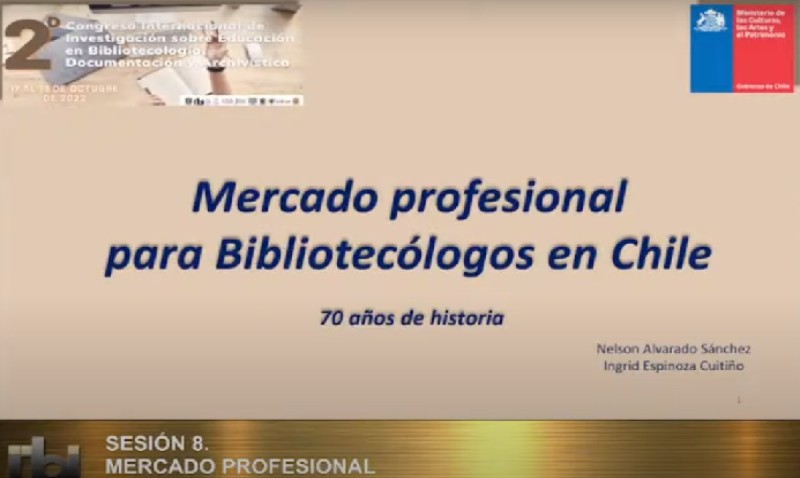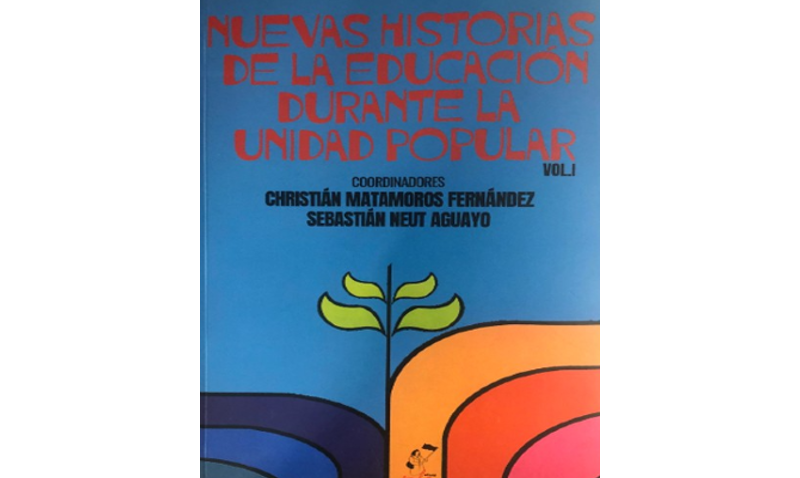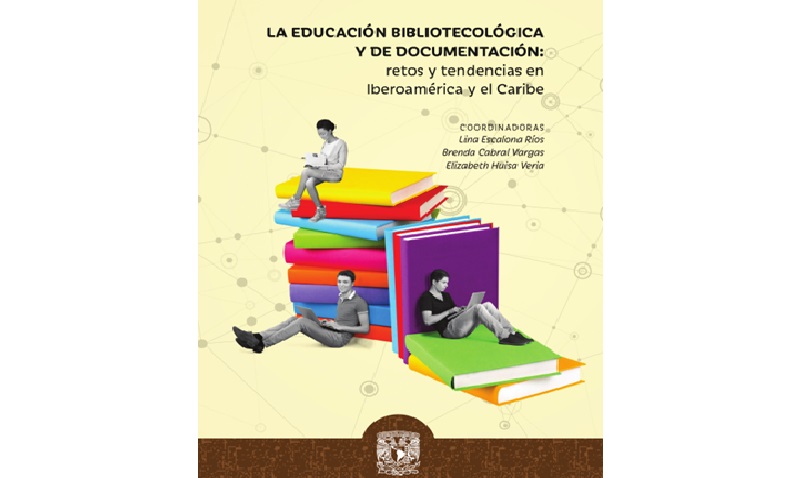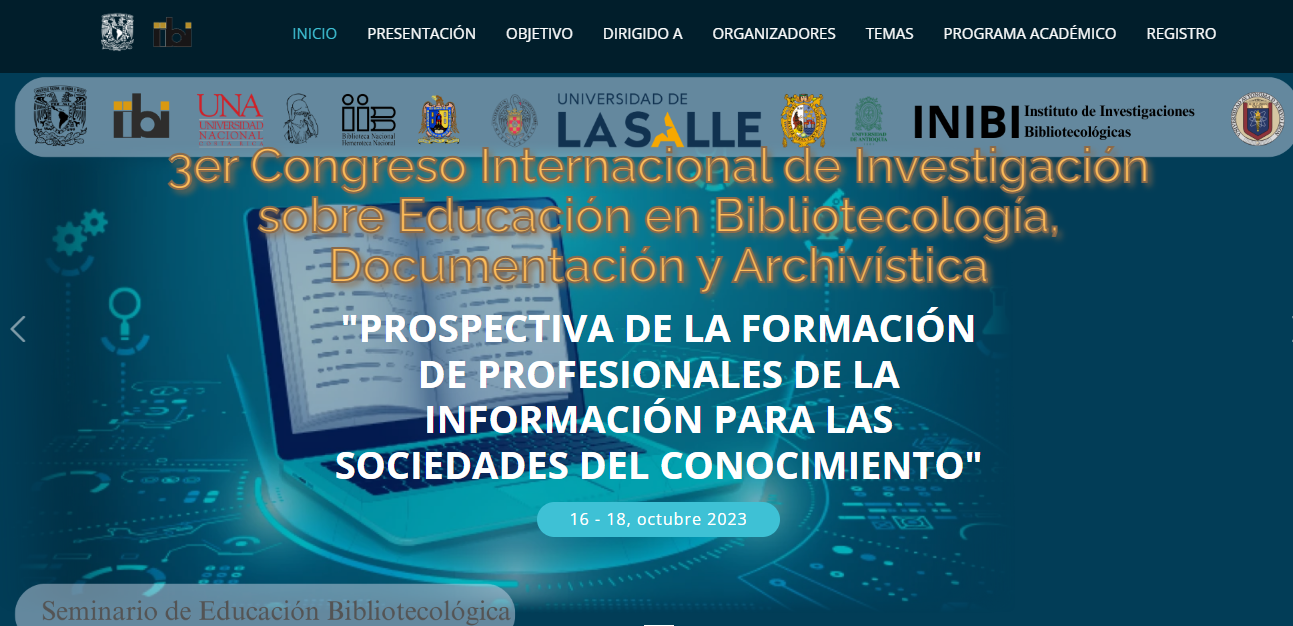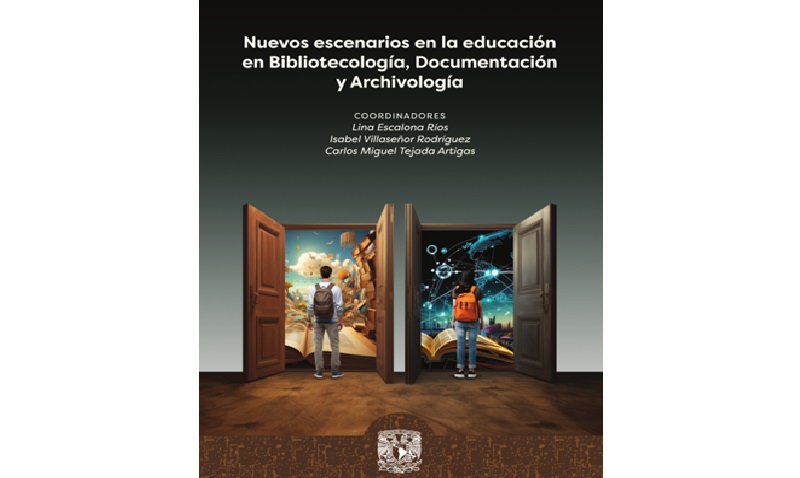Alberto Villalón: palabras ajenas
Alberto Villalón es autor del recientemente aparecido Diccionario Multilingue Villalón (RIL Editores), una obra de referencia que, como da cuenta Ellen Tanner en el The New York Times, contiene 5.000 palabras extranjeras en 186 lenguas y dialectos, y 23.000 ejemplos de su uso diario, todos traducidos al español por su autor. El autor ha sido catedrático en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Chile. También fue experto de la UNESCO y la OEA. PF conversó con Villalón sobre su interesante y novedoso trabajo.
¿Cómo nace la idea de este diccionario? ¿Cuántos años de trabajo le demandó?
Cuando yo tenía diez años y vivía en Iquique, mi ciudad natal, vi en el Círculo Italiano un cartel que anunciaba un baile de carnaval con iluminación a giorno. Ese fue el primer impacto en mi cabeza de niño. Ocho años después, a raíz de la matanza del Seguro Obrero, un diario capitalino publicó en la portada PUTSCH contra el Gobierno. Y así, hasta llegar a mis cincuenta años, constaté la aparición de términos y frases extranjeros, en periódicos, revistas, libros, televisión, carteles, conferencias, etcétera, tanto en España como en América Latina. Entonces me decidí a ayudar al hombre de la calle y al lector de periódicos, a comprender lo que veían y leían. En esta tarea trabajé más de treinta años.
En este volumen se incluyen palabras y frases extranjeras de uso común que se han incorporado al lenguaje popular ¿Cuál ha sido el criterio de selección de los vocablos incluidos?
La selección no la he hecho yo, sino los periodistas, autores, avisadores, etcétera, que eligieron palabras y frases extranjeras para exponer mejor sus ideas o despertar interés por sus productos. En todo caso, consulté varios estudios de frecuencia del uso de palabras y frases extranjeras, y yo mismo hice estudios de frecuencia de uso en la prensa chilena, mexicana, panameña y venezolana. A pesar que ninguno de estos estudios te garantiza que mañana no te encuentres con una o más expresiones “no frecuentes”. O sea, que estos estudios de frecuencia son de relativa utilidad.
Llaman la atención las palabras del sáncrito y otras lenguas en desuso ¿Cuál sería la relevancia de incluir vocablos de este tipo?
Si se han incluido palabras en sánscrito y otras lenguas en desuso, es porque ellas han aparecido, con mayor o menor frecuencia en mis lecturas. Ellas aparecen, con bastante frecuencia, en textos famosos sobre Filosofía Oriental, Religiones y Sexología, por ejemplo.
Su diccionario ¿Está enfocado a algún sector especializado o es de utilidad para todo tipo personas?
Pretendo que el diccionario sea útil para todo tipo de personas. Incluso creo que muchos eruditos familiarizados con ciertas expresiones extranjeras, pueden encontrar nuevos significados que ni siquiera imaginaban.
¿Cuáles han sido sus principales fuentes en este trabajo?
He utilizado casi mil obras de todo tipo. Sumamente útiles han sido los diccionarios de slangs y, naturalmente, diccionarios bilingües, y enciclopedias en español, francés, inglés, italiano y portugués.
En su opinión ¿Cuál es el aporte de la prensa escrita y la televisión en la incorporación de nuevos vocablos al lenguaje cotidiano?
Aporte decisivo, aunque yo creo que a veces se exagera, utilizando sin ninguna necesidad vocablos extranjeros en vez de nuestro rico idioma castellano. ¿Por qué decir sale en vez de liquidación, week-end y no fin de semana, part-time y no jornada parcial. Tampoco creemos que al whisky Johnny Walter haya que llamarlo Juanito el Andador, como ocurrió en un país centroamericano.
Respecto a nuestro país ¿Considera que utilizamos bien el idioma comparados con otros pueblos?
Mucho se ha hablado de lo mal que pronunciamos los chilenos. Yo me sonrojé cuando en Estados Unidos un estudiante que hacía poco estudiaba español me preguntó por qué yo decía fóforo en vez de fósforo. En cuanto a la riqueza del idioma que utilizamos, yo creo que no hay mucha diferencia entre personas de un mismo nivel cultural. Sí me molesta el uso frecuente de palabras mal sonantes, como ¿cachai?
En varios países Latinoamericanos se han conservado las lenguas nativos en altos porcentajes de la población, lo que no ha ocurrido en Chile ¿A qué atribuye esto?
Creo que se trata de un problema de porcentaje. Es natural que en países como Bolivia, Ecuador y Perú, con una gran población indígena, se conserven lenguas como el aimará y el quechua. La excepción que sorprende es Paraguay, donde todo el mundo habla castellano y guaraní.
- Año Publicación: 2006
- Autor: Lavquen, A.
- Url: IR A LINK
- Recurso: Punto Final, (623) (septiembre 08. 2006)